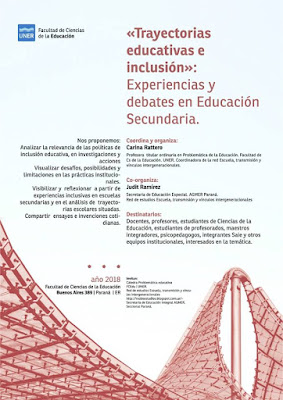La educación vuelve a ser
tapa de los medios
Comenzando el mes de
febrero la educación argentina vuelve a ponerse en discusión. Como en tantos otros
veranos, ocupa un lugar preferencial en los medios de comunicación –radios, tv,
periódicos, portales de noticias, redes sociales, etc.– pasando a ser un
condimento más dentro de la red informativa que, cotidianamente, merodea el
territorio nacional.
Por estos días, los gremios de trabajadores educativos
empiezan a hacerse visibles, poniendo voz a los reclamos de la docencia
argentina que brega por el incremento de los magros salarios y mejores
condiciones de infraestructura y estabilidad laboral.

En el caso particular
de Entre Ríos, la situación se agrava por el estancamiento salarial que los
trabajadores de la educación venimos sufriendo desde hace ya muchos años. Entre
Ríos está en el piso de la escala
salarial nacional y sólo se mantiene (gracias a la defensa acérrima del
colectivo docente) como punto a favor en relación con otras provincias el 82%
móvil para los maestros y profesores jubilados ,aunque este derecho sufre el
pago por fuera del básico de buena parte del salario.
Retrotrayéndonos a los
últimos inicios del ciclo lectivo, éstos
no han sido sin lucha. Aún en el escenario de paritarias nacionales, la
realidad de pauperización salarial nunca fue saldada. Es decir, aún en 2015 y
2016, los salarios de los docentes entrerrianos cerraron, una y otra vez, muy
por debajo del de provincias vecinas. La disparidad en la escala salarial
demuestra que los trabajadores de la educación en Entre Ríos seguimos estando
en una situación de injusticia y de vulneración de derechos, incluso en
comparación con situaciones que se presentan en el marco de la tan proclamada
“Región Centro”.
Demandas no atendidas
se reiteran con distintos matices en el inicio de cada ciclo lectivo. Demandas
estructurales que dan cuenta de las
dificultades edilicias y que han sido acreditadas por los directivos a
través de reiteradas peticiones, destacando la necesidad de atender la
ampliación de los espacios físicos, refacción de la red de agua y luz, reparación de techos, paredes y
aberturas, pintura interior y exterior, llegando a darse casos en los que, con
espacios verdes extremadamente amplios, al no contar con personal de
maestranza, se requiere la limpieza del predio escolar. Como puede observarse,
los aspectos mencionados son esenciales para el óptimo funcionamiento
institucional, procurando mínimamente atención y mantenimiento por parte del
Estado.

En
la dimensión curricular y en el plano de la formación, el Programa Nacional de
Formación Permanente ‘Nuestra Escuela’ (PNFP) genera cierta ambivalencia.
Hagamos memoria: por una parte el Componente N° 1, denominado institucional,
apareció en medio de un clima brumoso a la hora de hacerse efectivo en las
instituciones seleccionadas –sin razones claras acerca de las opciones
escogidas y sin participación colectiva de los actores territoriales; por otra,
los “facilitadores”, capacitadores cuya trayectoria y formación no siempre
estuvo a la altura de su función y cuya selección no supuso convocatorias
abiertas, sumó desconcierto y fragilidad a la propuesta. Así, lo que se
pretendía un derecho a la capacitación
en servicio, reclamada por el colectivo docente y acordada en paritarias como
el programa Nuestra Escuela, terminó librada al azar de los recursos y vaivenes jurisdiccionales.
La tan ansiada
capacitación, llevada a cabo en “días Institucionales” con suspensión de clases
destinados a tal propósito, en algunos casos, resultó una carga más para los
directivos de las escuelas, que debían destinar recursos y tiempos para realizar
el trabajo de contextualizar el material enviado a las diversas realidades institucionales.
Los trabajadores en
cargos jerárquicos no sólo debían conducir las escuelas, con toda la
responsabilidad que ello implica, con escasos recursos, obedeciendo decretos y
resoluciones que los colocaban en un frente de conflicto cotidianamente; sino
que además debían “preparar clases de capacitación de Nuestra escuela, tomando el
material que enviaban de Nación”, para así cumplimentar las instancias. Por
otra parte, nunca se sabía si correspondían a una cohorte, a dos, o hasta que
el año culminara.
El Componente N° 2,
considerado de formación específica, fue recibido con cierta algarabía. Si bien
hubo instancias valiosas –con participación de universidades y algunas
propuestas nacionales de carácter virtual– a la hora de incorporar a los
destinatarios, muchos colegas quedaron en el camino por motivos diversos,
incluso tecnológicos, porque no podían ingresar al sitio, o porque ante la
copiosa cantidad de materiales sugeridos se vieron superados en sus
posibilidades efectivas y materiales de seguir el ritmo propuesto. En algunos
casos, los tutores mostraron escasa experiencia y poco conocimiento del trabajo
en territorio. Estos factores provocaron que muchos docentes en silencio, dieran
marcha atrás con las capacitaciones y especializaciones.
Así planteadas, estas
instancias, ¿realmente significaban espacios de formación y de aprendizajes
para los docentes? ¿Proveían de herramientas o estrategias para mejorar la
enseñanza? ¿Los sitios de producción colectiva de conocimientos aportaron a los
resultados esperados. Más allá de las buenas
intenciones político-pedagógicas, que no debemos desvalorizar, ¿logró el
programa, los propósitos que exponía en
sus Módulos?, ¿el proyecto institucional mostró algún impacto beneficioso a
partir de las mismas?
Al ser obligatorias, las
reuniones organizadas en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente
muchas veces significaban una “provocación al malestar docente”. Se sabe que
los aportes teóricos, aunque valiosos,
no alcanzan a dar respuestas a las necesidades urgentes. Cuando el techo
se caía a pedazos en muchas instituciones, literalmente, muchos de los planteos
propuestos nos resultaban ajenos. Escuelas sin aulas, con paredes
electrificadas, escuelas incendiadas, escuelas sin baños, escuelas sin agua,
escuelas sin recursos. Escuelas con y en urgencias permanentemente, reclamaban
otras respuestas.
Docentes desanimados
ante una realidad que se dirimía entre voluntades políticas y batallas
sindicales. ¿Cómo y quiénes evalúan los efectos de estas políticas de tamaña inversión? ¿Quiénes evalúan la prioridad de un programa
por encima de otros, o de mejores condiciones salariales para todos los
docentes?
Mientras el ciclo lectivo 2016 terminaba, la realidad carcomía la esperanza
y empeoraba cada día. Las promesas de campaña se volvieron palabras vacías, en
las que ya nadie creía. Promesas del fin de los flagelos que la educación debía
enfrentar: “pobreza cero, igualdad de oportunidades, combate al narcotráfico y
unión”. Promesas de “diálogo, desarrollo y crecimiento”, terminaron siendo sólo ajuste y recorte.
Promesas de calidad educativa, de innovación, y de reconocimiento a la tarea
docente. ¿La educación por fin se ocuparía de educar? ¿Es posible recuperar la
centralidad de la enseñanza, con un salario docente por debajo de la línea de
la pobreza? Con recortes y ajustes en presupuestos para educación, la educación
como derecho parecería en retirada.
Recordemos que a nivel
ministerial se produjo la supresión y recortes de fondos de programas
socioeducativos, el cierre de una serie de propuestas de formación, como
programas específicos. Aún con
deficiencias y limitaciones en contexto,
estos programas tenían el propósito de ampliar posibilidades y reponer derechos
vulnerados. Se derribaron propuestas como el Programa Conectar Igualdad (una
política que intentaba ampliar el acceso a la tecnología digital, no obstante haber sido poco provechada en muchas escuelas donde los directivos no pudieron instalar
el Aula Digital Móvil, una tarea que muchas veces excede sus posibilidades.)
Ya en el último tramo
del ciclo lectivo 2016, el mes de octubre se divisaba como un período marcado
por la desazón y el malestar que había dejado el Operativo Aprender. Por
aquellos días, desde esta Red de
Estudios Escuela, transmisión y vínculos
intergeneracionales –recientemente creada–, este espacio de discusión colectiva,
se manifestó el fastidio de gran número de ciudadanos, frente a este mecanismo
de evaluación generalizado: “Con el
Operativo Aprender 2016, se vuelven a instalar las evaluaciones estandarizadas,
negando las trayectorias diversas y plurales de los estudiantes, al ponderar
resultados, que sólo reivindican el mérito de los mismos.”, contando con la
adhesión y apoyo de distintos sectores y seguidores de las redes sociales.
A pocos días de
comenzar el año escolar 2017, mientras los docentes renovamos apuestas y
entusiasmos para el encuentro con nuevos grupos de estudiantes, nos preguntamos: ¿Cómo están nuestras
escuelas? ¿Están estas condiciones para la enseñanza, garantizadas por el
Estado?. ¿Serán las mismas líneas las que sostendrán la formación y actualización
docente?, ¿con qué recursos?, ¿cómo se sustentarán las trayectorias escolares
en los diferentes territorios entrerrianos?
Si quienes deben
representarnos, se silencian o negocian frente a cada nuevo escenario, si se
priorizan batallas que no significan prioridades para el conjunto de la
docencia, si se sesgan las reivindicaciones necesarias según el color
partidario de quien nos gobierna, lo que queda
es un escenario de desamparo y preocupación.
Ante la indiferencia
estatal, con escasas expectativas de
mejoras en el panorama educativo, sabiendo que en pocos días se
producirá el retorno a las aulas, se
vuelve imperioso seguir pugnando por los derechos construidos y por la concreción de lo pendiente: salarios
acordes al costo de vida, estabilidad laboral, formación docente continua,
condiciones edilicias dignas, incremento en los recursos financieros para
efectivizar mejores condiciones en la enseñanza y en el servicio alimentario,
entre otras numerosas demandas.
Sin olvidar que
históricamente las conquistas educativas han sido el resultado de innumerables
luchas y expresiones colectivas, tornándose en el combustible que mantiene viva
la llama de la ciudadanía argentina, como educadores no podemos claudicar. Sólo
continuar diciendo presente en cada lugar, trabajando incansablemente contra el
desamparo de nuestros niños y jóvenes. Sabemos que sólo es posible hacer
confianza en el futuro –desde las decisiones que tomamos hoy– en el vínculo que
juntos podemos construir, en un espacio común y participativo, en la apuesta
plural por la concreción del derecho a la educación pública. Es por esto que
queremos, trabajamos y bregamos ante quienes tienen la responsabilidad, por una educación pública que se proyecte hacia un
horizonte de mayor calidad, justicia y e
igualdad.
Red
de Estudios: Escuela, transmisión y vínculos intergeneracionales
Entre Ríos, 18 de febrero
de 2017.-